Al convertirse en un estado, Israel abjuró de su misión histórica: la de ser la conciencia del mundo. En la supervivencia del judaísmo, más allá del estado de Israel, fundó George Steiner su esperanza y por eso se le llamó traidor. Judío nacido en París, hijo de vieneses y nacionalizado estadounidense, fue durante largos años la voz más estimulante y fecunda de la Diáspora. Murió en 2020, antes del genocidio que Israel está cometiendo sobre los palestinos de la franja de Gaza.
George Steiner alzó su voz ante los crímenes de Israel. No podía ser que el pueblo que presentó ante los hombres el concepto de Dios único y sus consecuencias morales se haya convertido en la negación de la humanidad misma. En tres ocasiones, el judaísmo situó a la civilización occidental frente al chantaje de lo ideal: las Tablas de la Ley entregadas por Dios a Moisés, que contienen las normas éticas fundacionales de los judíos; el Sermón de la Montaña, compuesto de citas de Isaías, Jeremías y Amós, en el que Jesucristo exigió la defensa de los desposeídos como un ejercicio de altruismo absoluto, y el socialismo utópico, principalmente en su vertiente marxista, en el que la aportación teórica, práctica y personal de los judíos fue claramente desproporcionada. El marxismo -dice Steiner- seculariza, convierte “a este mundo” en una tierra donde prevalece la lógica mesiánica de la justicia social, la del Edén abundante para todos, la de la paz.
La presión de los ideales de Moisés, de Jesús y de Marx -continúa Steiner- engendra odio porque se nos muestra que traicionamos ideales cuya validez reconocemos plenamente e incluso celebramos, pero cuyas exigencias parecen desbordar nuestras capacidades o nuestra voluntad. Hitler lo expresó sin ambages: “El judío ha inventado la conciencia”.
Pero el sionismo ha vendido el honor y la excelencia a cambio de convertirse en un estado inmisericorde y genocida, cuyas raíces nacionalistas y el militarismo del que depende para poder sobrevivir, obliga a los judíos a repetir historias de violencia y persecuciones de las que antaño fueron víctimas y ahora, como nación, perpetradores. “Somos el pueblo que, al estar despojado y acosado, ha tenido el fantástico privilegio aristocrático de no torturar a nadie, de no convertir a nadie en apátrida”.
“Sería escandaloso -sigue diciendo Steiner en uno de sus últimos libros, ‘Errata. El examen de una vida’– que los milenios de revelación y el llamamiento al sufrimiento tuviesen como resultado final la creación de un estado-nación armado hasta los dientes, de una tierra para especuladores y mafiosos como todas las demás”. Y sin embargo así es: el sueño del sionismo se ha convertido en un sueño de exterminio, que ha utilizado el Holocausto de manera espuria para acallar cualquier crítica y acusar a quien lo cuestione de antisemitismo.
En una entrevista recogida en “A long Saturday”, Steiner recuerda que, durante varios miles de años, aproximadamente desde la época de la caída del Primer Templo en Jerusalén, los judíos no tenían los medios para maltratar, o torturar, o expropiar a nadie ni a nada en el mundo. “Para mí, fue la mayor aristocracia que jamás haya existido ( ) La más alta nobleza es haber pertenecido a un pueblo que nunca ha humillado a otro pueblo o torturado a otro. Pero hoy en día, Israel debe – necesariamente (subrayo esta palabra y la repetiría 20 veces si pudiera), necesariamente, inevitablemente, ineludiblemente – matar y torturar para sobrevivir; Israel debe comportarse como el resto de la así llamada humanidad normal ( ) convirtiéndose en un pueblo como los demás. Los israelíes han perdido la nobleza que yo les había atribuido. Israel es una nación entre naciones, armada hasta los dientes”.
Siendo como es que la misión del judío consiste en “ser el invitado de la humanidad”. Fue Heidegger quien dijo que “somos invitados de la vida”. Esta vocación, esta aspiración, “la función de ser insomnes y causar irritación moral al resto de los hombres se me antoja como el mayor de los honores” .
“En la Diáspora, creo que la tarea del judío es aprender a ser un invitado de otros hombres y mujeres. Israel no es la única solución posible. Si lo que ni siquiera uno se atreve a considerar llegara a suceder, si lo inimaginable llegara a ocurrir, si Israel desapareciera, el judaísmo sobreviviría; es mucho más que Israel. Y es posible que el judío de la Diáspora sobreviva para ser un invitado, para demostrar que todos los hombres son invitados de la vida ( ) El judaísmo sobrevivirá a la ruina de Israel”.
El radical antisionismo de Steiner le impidió vivir en Israel, pese a invitaciones y presiones. Nunca pudo sentirse parte del contrato místico-escritural que el sionismo religioso invoca para reclamar la tierra palestina, porque, como él mismo dijo, no posee ni puede poseer “ningún feudo refrendado por la divinidad en un pedazo de tierra de Oriente Medio ni en ninguna parte”. Israel no fue nunca para él, defensor de la Diáspora, orgulloso de ser apátrida y de poder vivir en varios idiomas y en el mayor número posible de culturas y así aborrecer el nacionalismo que se ha enseñoreado en Israel.
“Para mí, ser judío es seguir siendo un estudiante, ser alguien que aprende. Es rechazar la superstición, lo irracional. Es negarse a recurrir a los astrólogos para descubrir su destino. Es tener una visión intelectual, moral, espiritual; sobre todo, es negarse a humillar o a torturar a otro ser humano; es negarse a permitir que otros sufran por tu existencia”.
“Nuestra verdadera patria no es un trozo de tierra rodeado de alambradas o defendida por el derecho de las armas; toda tierra de este género es perecedera y precisa de la injusticia para sobrevivir. Nuestra verdadera patria ha sido siempre, es y será siempre un texto”.
George Steiner murió el 3 de febrero de 2020 en Cambridge, donde había vivido recluido sus últimos años. Nuccio Ordine, Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades, mantuvo una larga conversación con Steiner que fue publicada en forma de libro con el título ‘George Steiner, el huésped incómodo’ en 2023, tras la muerte de ambos. Ese “huésped incómodo” tiene que ver con el “invitado de la vida”. Estamos en el mundo no para aprobar diligentemente todo lo que se nos pone por delante, sino para inquirir, para protestar, para denunciar porque, aunque esté invitado, su labor no es asentir, sino aportar algo, “aumentando el valor -intelectual, ideológico, material- de lo que encontró cuando vino a llamar a la puerta”.
George Steiner fue para Ordine el huésped incómodo en la literatura, en el judaísmo y en la vida. De todo ello habló en sus libros y en sus artículos. Durante treinta años, hasta 1997, George Steiner escribió para ‘The New Yorker’ más de ciento cincuenta artículos, en los que pasó revista a multitud de temas, fundamentalmente literarios, al tiempo que publicaba importantes libros académicos, como ‘Después de Babel’, ‘Pasión intacta’, ‘Gramáticas de la creación’ o ‘Antígonas’. Sus largas y profundas reseñas muestran la atención y la “seriedad profunda” que, en su opinión, exigen las obras de arte, lo que fue tildado de “elitista”, pero no sólo esta actitud le convierte en un huésped incómodo, sino el axioma que siempre presidió su labor: la crítica existe porque existen los libros y aquellos críticos que utilizan “el texto como mero pretexto” para hablar de ellos mismos son unos “parásitos”, el crítico vive de segunda mano y el diluvio de comentarios y exégesis tiene un efecto corrosivo (‘La cultura y lo humano’, 1963).
Pero no sólo de literatura vive Steiner. En la selección de artículos de “The New Yorker’, publicada por Siruela en 2020, figura ‘El erudito traidor’, un retrato de Anthony Blunt, el “cuarto hombre”, el espía reclutado por los soviéticos en la década de los 30, que tenía a su cargo la pinacoteca de la familia real británica y una excelente reputación como experto en arte francés. Cómo es posible, se pregunta Steiner, que un hombre de tal superioridad intelectual se alistara en ese repugnante oficio y cómo ciertos “gérmenes de lo inhumano están plantados en las raíces de la excelencia”. Otros de los artículos seleccionados se refieren a Albert Speer, arquitecto y ministro de producción de guerra de Hitler, y a su “Diario de Spandau”, a la “singularidad” de Simone Weil o a la autobiografía de Lévi-Strauss, ‘Tristes trópicos’.
El huésped incómodo, el invitado de la vida, el intelectual en suma. George Steiner podría haber suscrito las palabras de Pier Paolo Pasolini: “Yo sé, porque soy un intelectual, un escritor que se esfuerza en estar al tanto de todo lo que sucede, en conocer todo lo que se escribe, en imaginar todo lo que no se sabe o se calla, que coordina hechos lejanos, que reúne las piezas desorganizadas y fragmentarias de un coherente cuadro político, que restablece la lógica allá donde parecen reinar la arbitrariedad, la locura y el misterio”.
La curiosidad de Steiner y su erudición son descomunales. Parece que no exista tema sobre el que no haya reflexionado y escrito. En ‘Lenguaje y silencio’, analiza las causas de la caída de Trotsky y muestra un profundo conocimiento de las novelas de entreguerras, de la Antigüedad clásica, de la educación literaria de los caballeros ingleses, del abandono de la palabra y de las ambiciones de rigor científico y predictivo en la escritura histórica. Y toda su obra ensayística, tanto en libros como en artículos, tienen la virtud de lo reflexionado, de la idea madurada, de una visión novedosa de los asuntos y de la independencia de criterio.
En la “conversación” con Steiner en Cambridge, Ordine le coloca como “huésped incómodo” en el judaísmo. Ésta incomodidad y su rechazo del sionismo han ocupado las primeras líneas de este artículo. Sólo comentar que su postura está contenida en ‘Errata. El examen de una vida’, una autobiografía intelectual (Siruela, 1998), en ‘El castillo de Barba Azul’ (Gedisa, 1971) y en el capítulo ‘Sión’ de ‘Los libros que nunca he escrito’ (Siruela, 2008).
En la entrevista de Nuccio Ordine, Steiner deja una reflexión final acerca de su antisionismo y su negativa a residir en Israel, que pone de manifiesto su honestidad intelectual: “¿Me habré equivocado? ¿No habría sido mejor luchar contra el chovinismo y el militarismo viviendo en Jerusalén? ¿Tenía derecho a criticar sentado cómodamente en el sofá de mi hermosa casa de Cambridge?” .







































































 El 11 de abril de 1945, hace exactamente 75 años, Buchenwald se liberó de sus guardianes. Poco antes de mediodía sonó la sirena de alarma: el enemigo estaba a las puertas. Los grupos de combate clandestinos que se habían formado en el campo se congregaron en los sitios fijados de antemano y, a las tres de la tarde, el comandante militar dio la orden de pasar a la acción. De golpe aparecieron compañeros con los brazos cargados de armas: fusiles automáticos, metralletas, algunas granadas, parabellums, bazukas, armas robadas en los cuarteles de los SS o abandonadas por los centinelas en los trenes en los que transportaron a los supervivientes de Auschwitz o sacadas por piezas de la fábrica Gustloff.
El 11 de abril de 1945, hace exactamente 75 años, Buchenwald se liberó de sus guardianes. Poco antes de mediodía sonó la sirena de alarma: el enemigo estaba a las puertas. Los grupos de combate clandestinos que se habían formado en el campo se congregaron en los sitios fijados de antemano y, a las tres de la tarde, el comandante militar dio la orden de pasar a la acción. De golpe aparecieron compañeros con los brazos cargados de armas: fusiles automáticos, metralletas, algunas granadas, parabellums, bazukas, armas robadas en los cuarteles de los SS o abandonadas por los centinelas en los trenes en los que transportaron a los supervivientes de Auschwitz o sacadas por piezas de la fábrica Gustloff. 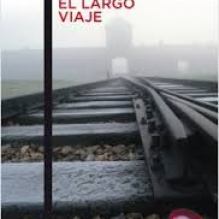



















 ‘
‘

























































































































































































































































































 más ilustres de todos los tiempos y padre del método experimental.
más ilustres de todos los tiempos y padre del método experimental.

















 Nunca conoceremos el nombre de la narradora de esta historia, que transcurre en un pueblo de Inglaterra durante los aburridos meses de verano, apenas finalizada la guerra; sólo sabemos que tiene trece años, es algo “rolliza” y venera a su amiga Harriet, la auténtica protagonista de esta novela en la que aparece de forma omnipresente, en cada uno de sus detalles y de sus rincones. Todo lo mueve y dispone para conseguir sus fines y no tiene reparos a la hora de montar sus intrigas, fingir inocencia o dominar los sentimientos y las acciones ajenas, especialmente los de su más querida amiga, la naradora de las terribles cosas que sucedieron aquel verano.
Nunca conoceremos el nombre de la narradora de esta historia, que transcurre en un pueblo de Inglaterra durante los aburridos meses de verano, apenas finalizada la guerra; sólo sabemos que tiene trece años, es algo “rolliza” y venera a su amiga Harriet, la auténtica protagonista de esta novela en la que aparece de forma omnipresente, en cada uno de sus detalles y de sus rincones. Todo lo mueve y dispone para conseguir sus fines y no tiene reparos a la hora de montar sus intrigas, fingir inocencia o dominar los sentimientos y las acciones ajenas, especialmente los de su más querida amiga, la naradora de las terribles cosas que sucedieron aquel verano.











































 decidido escritor británico”, dice en el comienzo del relato que en una ocasión conoció “de cerca a quien pudo haber sido un verdadero rey y me prometieron la posesión de un reino”. Escuchamos a Kipling actuando como corresponsal en esa oficina que visitan los dos buscavidas, primero para pedirle consejo y que les dejara echar un vistazo a los mapas antes de emprender su aventura, y luego recibiendo al despojo en que se ha convertido Carnehan. Es el escritor británico de Bombay quien nos cuenta esta maravillosa y trágica historia. Al leerla no cabe la menor duda de que fue auténtica, ya que es Kipling mismo quien la transcribe al papel de labios de uno de ellos. Y, además, les conoció y supo de su existencia y de su viaje y de su fatal desenlace.
decidido escritor británico”, dice en el comienzo del relato que en una ocasión conoció “de cerca a quien pudo haber sido un verdadero rey y me prometieron la posesión de un reino”. Escuchamos a Kipling actuando como corresponsal en esa oficina que visitan los dos buscavidas, primero para pedirle consejo y que les dejara echar un vistazo a los mapas antes de emprender su aventura, y luego recibiendo al despojo en que se ha convertido Carnehan. Es el escritor británico de Bombay quien nos cuenta esta maravillosa y trágica historia. Al leerla no cabe la menor duda de que fue auténtica, ya que es Kipling mismo quien la transcribe al papel de labios de uno de ellos. Y, además, les conoció y supo de su existencia y de su viaje y de su fatal desenlace.













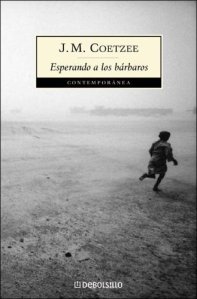


 Tras pasar un tiempo investigando en el Pasteur (junto con Roux descubre la toxina diftérica) Yersin decide que ya es momento de cambiar de vida y se enrola como médico en un barco de la compañía Mensajerías Marítimas de Burdeos, primero en la línea Saigón-Manila y luego Saigón-Haiphong. Quiere ser explorador y lo consigue. Un tercio de su tiempo lo pasa a bordo, el otro está de descanso en Saigón y el último lo pasa en la ciudad de Manila, adonde regresa cada mes para estudiar astronomía con los jesuítas del Observatorio, escala el volcán Taal y se dedica a otros trabajos prácticos, como construir cometas. Y remonta las orillas de los ríos en pequeñas barcas, en medio de una “espesa selva trropical”, como le cuenta a Fanny, su madre, que aún continúa viviendo en un cantón de Suiza.
Tras pasar un tiempo investigando en el Pasteur (junto con Roux descubre la toxina diftérica) Yersin decide que ya es momento de cambiar de vida y se enrola como médico en un barco de la compañía Mensajerías Marítimas de Burdeos, primero en la línea Saigón-Manila y luego Saigón-Haiphong. Quiere ser explorador y lo consigue. Un tercio de su tiempo lo pasa a bordo, el otro está de descanso en Saigón y el último lo pasa en la ciudad de Manila, adonde regresa cada mes para estudiar astronomía con los jesuítas del Observatorio, escala el volcán Taal y se dedica a otros trabajos prácticos, como construir cometas. Y remonta las orillas de los ríos en pequeñas barcas, en medio de una “espesa selva trropical”, como le cuenta a Fanny, su madre, que aún continúa viviendo en un cantón de Suiza. 








